Diario de Guerra del teniente Ian Talling (Entrada XXXV) 1ª
Seis de Julio del Año de Nuestro Señor de 1809. En algún lugar de Extremadura
Nos dirigimos hacia una población llamada Plasencia. Parece ser que una vez allí se dará un descanso a los hombres y se nos unirá un ejército español. Ni que decir tiene que ambas nuevas, sean o no confirmadas, han elevado sobremanera el ánimo de la tropa, muy quebrado por el terrible calor y la falta de raciones que, según nos informaron, debían proveernos nuestros aliados españoles.
Lástima que esas alentadoras noticias no se hubieran difundido dos días antes pues podría haberse ahorrado la vida de varios hombres buenos. Debo admitir que lo que voy a relatar a continuación es algo de lo que jamás hubiera querido escribir una sola línea y mucho menos ser partícipe pero, gracias al Señor, mi buen padre me previno sobre esta contingencia y gracias a sus impagables consejos he podido cumplir con mi deber. No ha sido fácil, empero, y solamente el consuelo que me ha proporcionado el padre Fennessy me ha permitido tomar fuerzas para plasmar en este diario cuanto ha acontecido en estas últimas jornadas.
Al amanecer del pasado día cuatro, cuando los suboficiales pasaban lista, se descubrió que faltaban dieciocho hombres, seis de los cuales formaban parte de la Tercera División (aunque, por fortuna, ninguno del II/87). Inmediatamente se impartieron órdenes de capturar a los desertores y se despacharon partidas de rastreo en su busca.
Pese a que habitualmente este tipo de misiones se reserva al Cuerpo Preboste o, aún, a la Caballería de la Legión Alemana del Rey, las particularísimas necesidades disciplinarias que impone un ejército en marcha obligó a que oficiales y tropa de infantería se empeñaran en el ingrato menester de buscar a unos hombres para enviarlos a la horca.
Así pues, auxiliado por el sargento Thomas O’Brien, tomé el mando de una escuadra formada por los soldados Andrew Mahoney, David Clougherty, Archibald Maguire, James Peter O’Connor, Richard O’Sullivan y Desmond Branaugh. Se me ordenó cubrir una zona de campos de cultivo en las afueras de Zarza la Mayor donde había profusión de viviendas de los arrendatarios de las tierras y, por tanto, lugares obvios donde los fugitivos pudieran buscar refugio.
 Durante la mayor parte de aquél infausto día recorrimos aquellos contornos registrando tanto los edificios de uso comunal (establos, aljibes…) como las viviendas particulares. El calor se hacía cada vez más insoportable y aquí no puedo menos que alabar la resistencia del soldado James Peter O’Connor, apodado por sus camaradas Bombay Jim debido a un prolongado servicio en la India en los regimientos de John Company[1]. Querría saber si habrá conocido a mi hermano Angus pero los prejuicios de la cadena de mando han superado a mi curiosidad por lo que me he abstenido de preguntarle. Es, sin duda un soldado de pies a cabeza: estoico, callado y disciplinado y no entiendo cómo no luce los galones de sargento. Supongo que puede deberse a una de tantas injusticias que jalonan una vida dedicada al Ejército. He oído muchas historias al respecto y eso me basta para conjeturar sobre la situación de este hombre.
Durante la mayor parte de aquél infausto día recorrimos aquellos contornos registrando tanto los edificios de uso comunal (establos, aljibes…) como las viviendas particulares. El calor se hacía cada vez más insoportable y aquí no puedo menos que alabar la resistencia del soldado James Peter O’Connor, apodado por sus camaradas Bombay Jim debido a un prolongado servicio en la India en los regimientos de John Company[1]. Querría saber si habrá conocido a mi hermano Angus pero los prejuicios de la cadena de mando han superado a mi curiosidad por lo que me he abstenido de preguntarle. Es, sin duda un soldado de pies a cabeza: estoico, callado y disciplinado y no entiendo cómo no luce los galones de sargento. Supongo que puede deberse a una de tantas injusticias que jalonan una vida dedicada al Ejército. He oído muchas historias al respecto y eso me basta para conjeturar sobre la situación de este hombre. Respecto a nuestra tarea de buscar a los desertores ya consigné que hubimos de afanarnos en registrar cualquier edificio. En este último caso debíamos contar con el permiso de sus moradores y aquí pude constatar lo que ya había consignado sobre la actitud de las gentes, en este caso en lo que concierne a la guerra y a nosotros mismos.
Gracias a que mi conocimiento del español es lo bastante consistente pude hacerme entender casi sin dificultad con los lugareños. Invariablemente había de toparme con los mismos tipos: mujeres y niños y hombres ya de edad. Los hombres jóvenes, que aquí llaman mozos, brillaban por su ausencia y no es difícil asociar esta a las levas impuestas por las Juntas españolas o por el rey francés o, más posiblemente, a que se hayan ocultado o huido para evitar este último fin. Debo confesar que la visión de mujeres quebradas por el duro trabajo en los campos y por el cuidado de mesnadas de criaturas me resultó terrible. La miseria era patente allá donde nos acercábamos y no hubo ningún caso en el que alguna pequeña mano no se extendiera pidiendo dinero.
Y estamos en una tierra rica, donde crece el trigo, el ganado pace y donde la guerra no ha extendido su manto de destrucción. Una tierra que, sin embargo, no pertenece a quienes la trabajan de sol a sol. Me parece extraño aunque no es muy diferente de Irlanda y, de hecho, he podido oír cómo mis hombres hablaban entre ellos sobre cuanto se parecía lo que estaban viendo a su propia vida allá en el hogar.
Nunca había reparado en ello pero los aparceros de Talling Manor no son muy distintos de los de aquí, no en el sentido de que no son dueños de nada y solamente el hecho de que mi padre sea un hombre justo, que les permite quedarse con lo necesario para que vistan con decencia y coman con holganza, les libra de la triste condición de quienes habitan estos pagos.
He de decir, asimismo, que nadie puso impedimento a que registráramos sus pobres viviendas. Tal vez por miedo a los soldados o por pura y simple resignación ante los poderosos.
Y así transcurrió el día. Caía ya la tarde y nos acercábamos a una alquería con la intención de pedir a sus moradores que nos permitiesen vivaquear al abrigo de la misma cuando un disparo procedente de la misma nos obligó a aprestar nuestras armas y desplegarnos dispuestos a responder al fuego…
©Fernando J. Suárez

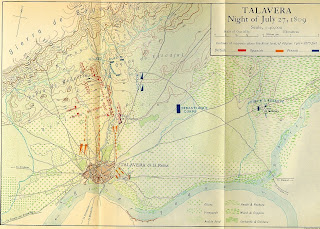
No hay comentarios:
Publicar un comentario